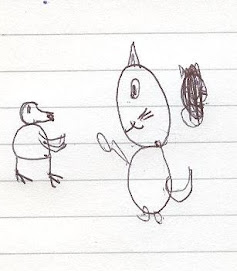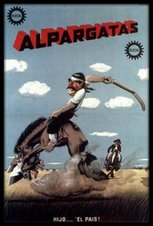FOTOGRAFÍA DE Ricardo Cortes Lazaro
Diosdado tenía apellido, claro, pero hace años que no lo usa La última vez que lo vinieron a buscar para las votaciones, fue hace tiempo. Ya no volvieron. Igual, para lo que importa…
Los siete u ocho vecinos en leguas a la redonda lo conocen bien, como doña Simona, la que ayudó a su madre a parir. Ya está vieja doña Simona, y no trabaja, pero se acuerda de él.
Si Diosdado supiera leer sabría que el pasto es verde. Pero como no sabe, para él el pasto es pedrusco y polvo. O sea, gris anaranjado o rojizo. Si las plantas son verdes, para Diosdado el verde es gris como la chuspa, amarronado como la mat’e sebo o plateado como el “manto” en otoño. Si las plantas son verdes, el cartel de vialidad que dice “Somuncura 40 KM” sería una planta.
Pero él es feliz porque ignora todas esas complicaciones. Cuando se encuentra con algún vecino, para el tiempo de recoger las majadas y juntar los chivos, comenta que es feliz porque nunca fue al médico. No lo necesita. Esa artritis que le pone raíces de chuspa en los dedos es nada más que se está poniendo viejo. Ese dolor que no se va a la altura de la cintura, se calma bastante con la faja tejida. Es por las nevadas.
Diosdado se levanta, prepara el fogoncito y la pava para el mate y mira el cielo. Ya es la costumbre, igual que su madre. Pero las nubes siguen siendo secas y planas como tortillas al rescoldo y al mediodía ya ni nubes quedan, sólo viento.
Ya pasó setiembre, terminaron las nevadas y hay que juntar los chivos. Vendrá el mercachifle a cambiarlos por vino, tabaco y la provista.
Antes había muchos perros que habían traído en época de su padre. Pero se multiplicaron y empezaron a comerse los chivos y hasta un caballo del hombre gordo de la camioneta. Entonces el hombre los mató. Con tiros, con veneno, con trampas para zorros. Ahora a él le quedan dos cuzquitos buenos para avisar cualquier alarma. Cuando la cosa es grave, el ladrido es silencioso, les sale por los ojos y los pelos del lomo, como cuando andaba merodeando el pangui. Pero el mercachifle, que a veces se quedaba un tiempo largo, tenía una carabina y mató al pangui. Después nació su hermana menor, y el mercachifle se fue. El que viene ahora es otro y tiene una camioneta toda cerrada, brillante.
Una vez, vinieron de una ciudad y sacaron muchas fotos, algunas de Diosdado, de la meseta, de todo sacaban. Y Diosdado fue feliz porque le envidiaban qué fácil es su vida, y se lo decían. “Usted agarra un huevo fresco y se lo come…todo natural…” decían y Diosdado sonreía en las fotos y le convidaban cigarrillos.
Pero una vez que los perros se descuidaron el chiñe se comió las gallinas y ya no hay huevos. Igual, la anécdota sirve para contarla una y otra vez cuando se juntan vecinos y va cambiando con el tiempo. A veces, cuando le convidan unos tragos y unas empanadas de liebre, la cuenta más heroica, se acuerda cuando peleó con el chiñe, y después el chiñe se transforma en ñanco.
Porque Diosdado maneja bien el palo, es capaz de arrojarlo de lejos, quince o veinte metros, y acertarle a un ñanco o a una liebre. Hincha el pecho y desafía a cualquiera a cazar una liebre con el palo girando en el aire y los perros corriendo y ladrando. Está bueno que a veces los perros, con hambre, despedacen la liebre. Él se los queda mirando, pero es feliz porque sus perros al fin comieron, se lo merecen
Los siete u ocho vecinos en leguas a la redonda lo conocen bien, como doña Simona, la que ayudó a su madre a parir. Ya está vieja doña Simona, y no trabaja, pero se acuerda de él.
Si Diosdado supiera leer sabría que el pasto es verde. Pero como no sabe, para él el pasto es pedrusco y polvo. O sea, gris anaranjado o rojizo. Si las plantas son verdes, para Diosdado el verde es gris como la chuspa, amarronado como la mat’e sebo o plateado como el “manto” en otoño. Si las plantas son verdes, el cartel de vialidad que dice “Somuncura 40 KM” sería una planta.
Pero él es feliz porque ignora todas esas complicaciones. Cuando se encuentra con algún vecino, para el tiempo de recoger las majadas y juntar los chivos, comenta que es feliz porque nunca fue al médico. No lo necesita. Esa artritis que le pone raíces de chuspa en los dedos es nada más que se está poniendo viejo. Ese dolor que no se va a la altura de la cintura, se calma bastante con la faja tejida. Es por las nevadas.
Diosdado se levanta, prepara el fogoncito y la pava para el mate y mira el cielo. Ya es la costumbre, igual que su madre. Pero las nubes siguen siendo secas y planas como tortillas al rescoldo y al mediodía ya ni nubes quedan, sólo viento.
Ya pasó setiembre, terminaron las nevadas y hay que juntar los chivos. Vendrá el mercachifle a cambiarlos por vino, tabaco y la provista.
Antes había muchos perros que habían traído en época de su padre. Pero se multiplicaron y empezaron a comerse los chivos y hasta un caballo del hombre gordo de la camioneta. Entonces el hombre los mató. Con tiros, con veneno, con trampas para zorros. Ahora a él le quedan dos cuzquitos buenos para avisar cualquier alarma. Cuando la cosa es grave, el ladrido es silencioso, les sale por los ojos y los pelos del lomo, como cuando andaba merodeando el pangui. Pero el mercachifle, que a veces se quedaba un tiempo largo, tenía una carabina y mató al pangui. Después nació su hermana menor, y el mercachifle se fue. El que viene ahora es otro y tiene una camioneta toda cerrada, brillante.
Una vez, vinieron de una ciudad y sacaron muchas fotos, algunas de Diosdado, de la meseta, de todo sacaban. Y Diosdado fue feliz porque le envidiaban qué fácil es su vida, y se lo decían. “Usted agarra un huevo fresco y se lo come…todo natural…” decían y Diosdado sonreía en las fotos y le convidaban cigarrillos.
Pero una vez que los perros se descuidaron el chiñe se comió las gallinas y ya no hay huevos. Igual, la anécdota sirve para contarla una y otra vez cuando se juntan vecinos y va cambiando con el tiempo. A veces, cuando le convidan unos tragos y unas empanadas de liebre, la cuenta más heroica, se acuerda cuando peleó con el chiñe, y después el chiñe se transforma en ñanco.
Porque Diosdado maneja bien el palo, es capaz de arrojarlo de lejos, quince o veinte metros, y acertarle a un ñanco o a una liebre. Hincha el pecho y desafía a cualquiera a cazar una liebre con el palo girando en el aire y los perros corriendo y ladrando. Está bueno que a veces los perros, con hambre, despedacen la liebre. Él se los queda mirando, pero es feliz porque sus perros al fin comieron, se lo merecen