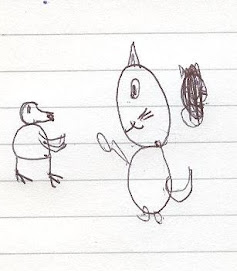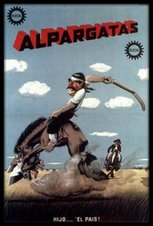Un profundo y encantador aroma a Violetas, así era ella, o eso creo recordar. Su piel suave, sus manos tibias acariciando mis mejillas. Una flor todos los días, a cambio de su sonrisa; luz.
Pero algo ocurrió con la llegada del otoño. Algo fue sucediendo, algo que no pude prever, algo que me fue tomando de a poco, y hoy… ya no recuerdo más que tus ausencias.
En las noches estiraba mi brazo deslizándolo por las sábanas, pero a partir de marzo, empezaron a ser cada vez menos las veces que mi mano encontraba tus dedos. Ahí sentí por primera vez tu ausencia. Al lado tuyo, en la misma cama.
Y sucedió que un día, ya en abril, desperté en la mañana, y vos habías salido a trabajar temprano. Y como ese día hubo otros. Me levantaba y encontraba un jugo de naranja y tostadas frías en la mesa de la cocina.
En la noche empezaste también a llegar tarde, y traías comida preparada; casi no comías. Yo te miraba callado; aún tu sonrisa. Era todo lo que necesitaba. Te miraba a los ojos y no podía evitar pensar en el único poema de Neruda que conocía… me gusta cuando callas… Tu sonrisa, mi luz. Y en el cuarto, tu perfume a violetas, invisible pero revelador: vos a mi lado.
Con la llegada del invierno los días se fueron acortando, y a veces despertaba al amanecer y ya no estabas, y en la cocina solo encontraba una nota, sin jugo y sin tostadas: un beso, llegarías tarde. El papel guardaba, todavía esos días, un aroma a violetas; sutil, impalpable. Al llegar, tarde en la noche, tu sonrisa me tranquilizaba. Aún me amabas.
Hasta que un día de julio me quedé despierto hasta tarde, esperando que llegaras, pero el sueño me ganó y tuve que irme a dormir solo. Tu ausencia, implacable. Solo el chillido agudo y disimulado, y un aroma a violeta casi imperceptible, me revelaron que habías entrado en el cuarto. Pero al despertar ya no estabas.
En agosto ya solo te sentabas a cenar algunas pocas veces, y ya no me hablabas. Al levantar la mesa tu plato seguía casi lleno. La cama empezó a quedarme ancha, como si de pronto me hubiese hecho pequeño, diminuto. Y por los rincones del cuarto buscaba desesperado algún resquicio de ese aroma dulce, pero apenas creía sentir algo que enseguida se esfumaba. Aroma a nada. Ausencia.
Finalmente una noche no volviste. Desperté al alba sin que hubieras regresado. Pero sentí algo, no era un aroma, era olor. Olor a algo en descomposición. Seguí los rastros y llegué a la cocina, y sobre la mesada, descubrí horrorizado un florero con agua podrida, y en el suelo cientos de flores marchitas que junté llorando. Conté veinte docenas. Doscientos cuarenta días habían pasado desde que habíamos vuelto de nuestra luna de miel, en febrero.
A veces cocino para los dos, y busco en el aire, en alguna parte, tu sonrisa, que no está. Y con el tiempo que ha pasado, no se si la cara que recuerdo es la tuya o si es una cara que vi en otro lado, en una revista, o en la tele… cierro los ojos y aspiro hacia adentro. Pero olvidé cómo sabía el aroma a violetas. Y la casa está repleta de un vacío enorme, de lo único que recuerdo de vos; tu ausencia.
Santiago Clèmentt- Taller literario biblioteca Chacras de Coria, Mendoza
25 abr 2010
28 mar 2010
LA FELICIDAD DE SER POBRE
FOTOGRAFÍA DE Ricardo Cortes Lazaro
Diosdado tenía apellido, claro, pero hace años que no lo usa La última vez que lo vinieron a buscar para las votaciones, fue hace tiempo. Ya no volvieron. Igual, para lo que importa…
Los siete u ocho vecinos en leguas a la redonda lo conocen bien, como doña Simona, la que ayudó a su madre a parir. Ya está vieja doña Simona, y no trabaja, pero se acuerda de él.
Si Diosdado supiera leer sabría que el pasto es verde. Pero como no sabe, para él el pasto es pedrusco y polvo. O sea, gris anaranjado o rojizo. Si las plantas son verdes, para Diosdado el verde es gris como la chuspa, amarronado como la mat’e sebo o plateado como el “manto” en otoño. Si las plantas son verdes, el cartel de vialidad que dice “Somuncura 40 KM” sería una planta.
Pero él es feliz porque ignora todas esas complicaciones. Cuando se encuentra con algún vecino, para el tiempo de recoger las majadas y juntar los chivos, comenta que es feliz porque nunca fue al médico. No lo necesita. Esa artritis que le pone raíces de chuspa en los dedos es nada más que se está poniendo viejo. Ese dolor que no se va a la altura de la cintura, se calma bastante con la faja tejida. Es por las nevadas.
Diosdado se levanta, prepara el fogoncito y la pava para el mate y mira el cielo. Ya es la costumbre, igual que su madre. Pero las nubes siguen siendo secas y planas como tortillas al rescoldo y al mediodía ya ni nubes quedan, sólo viento.
Ya pasó setiembre, terminaron las nevadas y hay que juntar los chivos. Vendrá el mercachifle a cambiarlos por vino, tabaco y la provista.
Antes había muchos perros que habían traído en época de su padre. Pero se multiplicaron y empezaron a comerse los chivos y hasta un caballo del hombre gordo de la camioneta. Entonces el hombre los mató. Con tiros, con veneno, con trampas para zorros. Ahora a él le quedan dos cuzquitos buenos para avisar cualquier alarma. Cuando la cosa es grave, el ladrido es silencioso, les sale por los ojos y los pelos del lomo, como cuando andaba merodeando el pangui. Pero el mercachifle, que a veces se quedaba un tiempo largo, tenía una carabina y mató al pangui. Después nació su hermana menor, y el mercachifle se fue. El que viene ahora es otro y tiene una camioneta toda cerrada, brillante.
Una vez, vinieron de una ciudad y sacaron muchas fotos, algunas de Diosdado, de la meseta, de todo sacaban. Y Diosdado fue feliz porque le envidiaban qué fácil es su vida, y se lo decían. “Usted agarra un huevo fresco y se lo come…todo natural…” decían y Diosdado sonreía en las fotos y le convidaban cigarrillos.
Pero una vez que los perros se descuidaron el chiñe se comió las gallinas y ya no hay huevos. Igual, la anécdota sirve para contarla una y otra vez cuando se juntan vecinos y va cambiando con el tiempo. A veces, cuando le convidan unos tragos y unas empanadas de liebre, la cuenta más heroica, se acuerda cuando peleó con el chiñe, y después el chiñe se transforma en ñanco.
Porque Diosdado maneja bien el palo, es capaz de arrojarlo de lejos, quince o veinte metros, y acertarle a un ñanco o a una liebre. Hincha el pecho y desafía a cualquiera a cazar una liebre con el palo girando en el aire y los perros corriendo y ladrando. Está bueno que a veces los perros, con hambre, despedacen la liebre. Él se los queda mirando, pero es feliz porque sus perros al fin comieron, se lo merecen
Los siete u ocho vecinos en leguas a la redonda lo conocen bien, como doña Simona, la que ayudó a su madre a parir. Ya está vieja doña Simona, y no trabaja, pero se acuerda de él.
Si Diosdado supiera leer sabría que el pasto es verde. Pero como no sabe, para él el pasto es pedrusco y polvo. O sea, gris anaranjado o rojizo. Si las plantas son verdes, para Diosdado el verde es gris como la chuspa, amarronado como la mat’e sebo o plateado como el “manto” en otoño. Si las plantas son verdes, el cartel de vialidad que dice “Somuncura 40 KM” sería una planta.
Pero él es feliz porque ignora todas esas complicaciones. Cuando se encuentra con algún vecino, para el tiempo de recoger las majadas y juntar los chivos, comenta que es feliz porque nunca fue al médico. No lo necesita. Esa artritis que le pone raíces de chuspa en los dedos es nada más que se está poniendo viejo. Ese dolor que no se va a la altura de la cintura, se calma bastante con la faja tejida. Es por las nevadas.
Diosdado se levanta, prepara el fogoncito y la pava para el mate y mira el cielo. Ya es la costumbre, igual que su madre. Pero las nubes siguen siendo secas y planas como tortillas al rescoldo y al mediodía ya ni nubes quedan, sólo viento.
Ya pasó setiembre, terminaron las nevadas y hay que juntar los chivos. Vendrá el mercachifle a cambiarlos por vino, tabaco y la provista.
Antes había muchos perros que habían traído en época de su padre. Pero se multiplicaron y empezaron a comerse los chivos y hasta un caballo del hombre gordo de la camioneta. Entonces el hombre los mató. Con tiros, con veneno, con trampas para zorros. Ahora a él le quedan dos cuzquitos buenos para avisar cualquier alarma. Cuando la cosa es grave, el ladrido es silencioso, les sale por los ojos y los pelos del lomo, como cuando andaba merodeando el pangui. Pero el mercachifle, que a veces se quedaba un tiempo largo, tenía una carabina y mató al pangui. Después nació su hermana menor, y el mercachifle se fue. El que viene ahora es otro y tiene una camioneta toda cerrada, brillante.
Una vez, vinieron de una ciudad y sacaron muchas fotos, algunas de Diosdado, de la meseta, de todo sacaban. Y Diosdado fue feliz porque le envidiaban qué fácil es su vida, y se lo decían. “Usted agarra un huevo fresco y se lo come…todo natural…” decían y Diosdado sonreía en las fotos y le convidaban cigarrillos.
Pero una vez que los perros se descuidaron el chiñe se comió las gallinas y ya no hay huevos. Igual, la anécdota sirve para contarla una y otra vez cuando se juntan vecinos y va cambiando con el tiempo. A veces, cuando le convidan unos tragos y unas empanadas de liebre, la cuenta más heroica, se acuerda cuando peleó con el chiñe, y después el chiñe se transforma en ñanco.
Porque Diosdado maneja bien el palo, es capaz de arrojarlo de lejos, quince o veinte metros, y acertarle a un ñanco o a una liebre. Hincha el pecho y desafía a cualquiera a cazar una liebre con el palo girando en el aire y los perros corriendo y ladrando. Está bueno que a veces los perros, con hambre, despedacen la liebre. Él se los queda mirando, pero es feliz porque sus perros al fin comieron, se lo merecen
26 mar 2010
NOCTÁMBULA
No sé por qué llegué a estos extremos, la vida me fue llevando a ellos.
Lo cierto es que ya no puedo con este dolor. Día a día, noche a noche escucho su respiración en la cueva que yo misma hice y que tanto me costó horadar al pie de este cerrito, rompiéndome las manos y la espalda con estas piedrotas.
Yo misma llevé hasta la boca negra de la entrada ese peñasco para que ella no pueda salir. Ahora con este corazón que me duele y se me llena de agua amarga… ¡desisto!
-¡Ya voy! – le grito- ¡Esperá un poco también!. Todavía tengo algunos minutos ¿sabés?, ¿O qué te pasa? ¿Estás desesperada nooo?
Claro, yo entiendo, la hora del amor se aproxima y ya se regocijan los amantes.
Ellos dos son hermosos, él retoza por el bosque, majestuoso, fuerte, inquieto. A veces se detiene y con los ollares en alto espera a que ella lo alcance. Su mirada briosa se torna dócil cuando la ve venir a los brincos, respondiendo a su bramido que se repite en ecos entre los quiebres de las montañas, donde él ha trepado para lucir su cornamenta magnífica.
Así se disfrutan los renos en el día.
En la noche, cuando el bosque se transforma; en hombre y mujer se tornan ambos.
Se aman entonces libremente, cerca de la cascada de oro, y allí se vuelven uno.
Los he observado tantas veces, deseando ser yo aquella, la dueña del fuego de ese hombre.
Por el contrario, nací bruja, no soy una bella criatura, el amor a mí nunca ha llegado. Y me resigno… ¿quién podría amarme?
-Ya va, niña, ya va – me descuelgo de la rama y libero a mi prisionera.
Estoy sintiendo como las plumas comienzan a cubrir mi cuerpo. La picazón es insoportable y mis labios ya se endurecen para volverse un pico. Antes que mis brazos se vuelvan alas correré la piedra de la entrada y la dejaré ir en busca de su amado.
Intenté dejarla morir encerrándola, pero no puedo. Él la ama demasiado y moriría también, entonces la eterna soledad sería mi condena.
Listo, la he dejado ir, allá va rápida y feliz, transfigurándose en la joven de la piel de luna.
Mientras yo, tan sola como siempre, voy en busca del húmedo follaje desplegando mis alas en la oscuridad.
Sobrevuelo a los amantes que ya están juntos otra vez, les chisto para incomodarlos un poco pero ni cuenta se han dado de mi paso.
Mis ojos redondos y oscuros están tristes, pero eso nadie lo puede ver. Solo el bosque fragante que me acuna.
María Elisa Melosso- Taller de Narrativa biblioteca Popular Pedro Arce
Godoy Cruz, Mendoza
Lo cierto es que ya no puedo con este dolor. Día a día, noche a noche escucho su respiración en la cueva que yo misma hice y que tanto me costó horadar al pie de este cerrito, rompiéndome las manos y la espalda con estas piedrotas.
Yo misma llevé hasta la boca negra de la entrada ese peñasco para que ella no pueda salir. Ahora con este corazón que me duele y se me llena de agua amarga… ¡desisto!
-¡Ya voy! – le grito- ¡Esperá un poco también!. Todavía tengo algunos minutos ¿sabés?, ¿O qué te pasa? ¿Estás desesperada nooo?
Claro, yo entiendo, la hora del amor se aproxima y ya se regocijan los amantes.
Ellos dos son hermosos, él retoza por el bosque, majestuoso, fuerte, inquieto. A veces se detiene y con los ollares en alto espera a que ella lo alcance. Su mirada briosa se torna dócil cuando la ve venir a los brincos, respondiendo a su bramido que se repite en ecos entre los quiebres de las montañas, donde él ha trepado para lucir su cornamenta magnífica.
Así se disfrutan los renos en el día.
En la noche, cuando el bosque se transforma; en hombre y mujer se tornan ambos.
Se aman entonces libremente, cerca de la cascada de oro, y allí se vuelven uno.
Los he observado tantas veces, deseando ser yo aquella, la dueña del fuego de ese hombre.
Por el contrario, nací bruja, no soy una bella criatura, el amor a mí nunca ha llegado. Y me resigno… ¿quién podría amarme?
-Ya va, niña, ya va – me descuelgo de la rama y libero a mi prisionera.
Estoy sintiendo como las plumas comienzan a cubrir mi cuerpo. La picazón es insoportable y mis labios ya se endurecen para volverse un pico. Antes que mis brazos se vuelvan alas correré la piedra de la entrada y la dejaré ir en busca de su amado.
Intenté dejarla morir encerrándola, pero no puedo. Él la ama demasiado y moriría también, entonces la eterna soledad sería mi condena.
Listo, la he dejado ir, allá va rápida y feliz, transfigurándose en la joven de la piel de luna.
Mientras yo, tan sola como siempre, voy en busca del húmedo follaje desplegando mis alas en la oscuridad.
Sobrevuelo a los amantes que ya están juntos otra vez, les chisto para incomodarlos un poco pero ni cuenta se han dado de mi paso.
Mis ojos redondos y oscuros están tristes, pero eso nadie lo puede ver. Solo el bosque fragante que me acuna.
María Elisa Melosso- Taller de Narrativa biblioteca Popular Pedro Arce
Godoy Cruz, Mendoza
10 mar 2010
LA LEYENDA DE ANA
Habia una vez un bosque. Era la tarde y se escuchaban muchos pájaros que a veces andaban en los árboles, a veces en el pasto y en la laguna. De repente se escuchó un rugido y los pájaros desaparecieron, era un yaguareté.
Una cata se desmayó del susto y se cayó.
El tigre caminó hacia la cata y la olió.
La cata se despertó y apenas abrió los ojos saltó al árbol.
El yaguareté se fue rezongando y las catas arriba del árbol se mataron de risa.
Justo en ese momento un cazador andaba cazando, vio al yaguareté rezongando. El cazador lo escuchó y le apuntó con el arma. El yaguareté vio esto y quedó inmóvil.
La cata vio lo que estaba sucediendo y lanzó un grito tan fuerte que el cazador soltó el arma y se fue.
El tigre agradeció a la cata por haberle salvado la vida.
Y COLORIN COLORADO...
Ana Castello tiene 10 años y concurre al Taller Literario de la Biblioteca Popular Pedro Arce de Godoy Cruz (MENDOZA- ARGENTINA)
Una cata se desmayó del susto y se cayó.
El tigre caminó hacia la cata y la olió.
La cata se despertó y apenas abrió los ojos saltó al árbol.
El yaguareté se fue rezongando y las catas arriba del árbol se mataron de risa.
Justo en ese momento un cazador andaba cazando, vio al yaguareté rezongando. El cazador lo escuchó y le apuntó con el arma. El yaguareté vio esto y quedó inmóvil.
La cata vio lo que estaba sucediendo y lanzó un grito tan fuerte que el cazador soltó el arma y se fue.
El tigre agradeció a la cata por haberle salvado la vida.
Y COLORIN COLORADO...
Ana Castello tiene 10 años y concurre al Taller Literario de la Biblioteca Popular Pedro Arce de Godoy Cruz (MENDOZA- ARGENTINA)
27 ene 2010
LA LEYENDA DE LA ENSALADA
Desde la huerta pequeña se veía una casa modesta de piedra y madera rodeada por montañas muy altas cubiertas por bosques de verdes diversos. Un perejil solitario mecía sus tallos delicados con el ritmo impuesto por una brisa suave. Se sentía muy molesto porque un apio altanero lo miraba desde sus hojas más altas con un gesto de soberbia, según su interpretación.
Sin embargo, el perejil no advertía que, en realidad, el apio no le prestaba atención ya que estaba celoso de un girasol que se creía radiante como el sol mismo. Mientras tanto, una gota de agua, producto del rocío matinal, se deslizaba sobre una de sus aromáticas hojas y lo invitaba a refrescarse.
—Antes tenía un amigo, un tomate redondo y rojo—se quejó el perejil.
—¿Y qué le ocurrió a tu amigo?—preguntó, intrigada, la gota de agua.
—Ayer se lo llevó el viejito de la casa. Espero que no se sienta solo.
El apio escuchaba la conversación y entonces le dijo al girasol: “Este enano se agrandó; ahora cree que el tomate, que viene de una planta mucho más alta que él, es su amigo”. La enorme flor amarilla, dirigiendo su mirada hacia donde el sol nacía, le contestó sin mirarlo: “No me molestes porque estoy dorándome. Además el tomate es mi amigo, porque tenemos la misma altura”.
Un ciprés escuchaba la discusión desde lo alto de la montaña. Su oído delicado era ayudado por el viento que le traía las voces desde la huerta.
—Pero fijate vos—le dijo el ciprés a una lenga que se bamboleaba alardeando por la flexibilidad de su tronco—esos tipos ahí en la huerta creen que uno es mejor que otro.
—Entonces nosotros, aquí en el bosque, tan desde lo alto y con la posibilidad de ver a todo el valle, ¡somos unos genios!—contestó la lenga.
—Mis queridos amigos—chilló un águila mientras sobrevolaba al ciprés y a la lenga—ustedes viven gracias al viento que transporta las semillas y a mí que los vigilo desde las alturas. ¡No es cuestión de altura! No sean necios.
Los árboles no se animaron a preguntarle al águila que había querido decir pero, por las dudas, les enviaron un mensaje al perejil, al apio y al girasol: “No se peleen porque vamos a tener problemas con este pajarraco”
Luego de la advertencia los tres habitantes de la huerta se pusieron de acuerdo y llamaron al viejito.
—Te prometemos que no nos vamos a pelear más, pero por favor no nos separes del tomate—rogaron los tres al unísono.
Y el viejito los mezcló. Y después se fue volando a la montaña.
© roberto blocki dic.05
Suscribirse a:
Entradas (Atom)