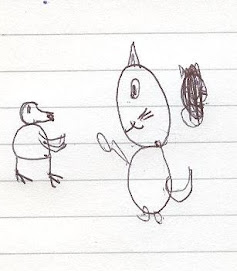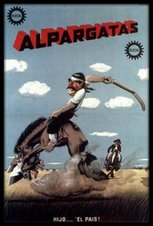Al anochecer la ciudad se vistió
de guirnaldas y se adornó de sonidos de fantasía, como siempre. El hombre desde
la ventana vio cómo se iban iluminando las calles y pensó como siempre qué
linda era la ciudad nocturna.
Por la mañana, digamos a las
cinco de la madrugada, cuando se formaban las primeras hileras ralas de
personas esperando el colectivo para ir a trabajar, el clima había cambiado. No
era el escalofrío de humedad, ni el silencio, ni la inmovilidad del cielo y las
cosas. Era algo indefinido que estaba allí, por todas partes, invisible e
impalpable.
El primer acontecimiento llegó
cuando se afirmaron los rayos de sol y el aire se entibió. Una avanzada llegó
primero tímidamente, sin hacerse notar, gordas, brillosas y verdes. Poco antes
del mediodía llegaron pequeñas nubes que se asentaron sobre las personas, los
vidrios, las mesas, los autos estacionados. A la hora del almuerzo mucha gente
sentía náuseas, era casi imposible comer, la sensación de asco era general.
Cubrían los estantes, las cocinas donde se achicharraban con las hornallas o
quedaban flotando en las ollas como náufragos ahogados, hinchados, pataleantes.
Antes de la caída del sol comenzaron
a retirarse, y con la oscuridad ya habían desaparecido.
Todo el día siguiente se escucharon
las noticias tremendistas y macabras en los medios de comunicación, a cada hora
aumentaban los porcentajes de intoxicados con insecticida, los vehículos
siniestrados a causa de la poca visibilidad, vidrios rotos a golpes de palmeta,
de trapos e inclusive dados con las manos desnudas, por consiguiente heridas
“de distinta consideración”. Se reiteraban y explotaban al máximo los casos
extraños: una anciana murió al tragarse uno de esos monstruos en miniatura. Un
hombre rompió sus anteojos de un manotazo y cayó por la ventana. Miles quedaron
encerrados en un ascensor junto a una modelo famosa y la joven falleció de un
infarto. Se introdujeron por los orificios de la trompa de los elefantes y las
pobres bestias enloquecieron, destrozando todo a su alrededor.
El segundo acontecimiento ocurrió
como consecuencia del anterior. Al multiplicarse cortocircuitos, derrames de
combustible, accidentes de cocina doméstica y otros episodios que involucraban
fuego, se iniciaron varios focos de incendio que al llegar la noche ya eran
incontrolables. Las llamas circulaban culebreando por los edificios, se
extendieron a todos los alrededores y estallaron triunfantes en basurales,
terrenos baldíos cubiertos de maleza, fábricas abandonadas. En el centro urbano
los bomberos y miles de voluntarios lograron controlar el fuego al promediar el
día siguiente, pero el cerco ardiente humeó mucho tiempo más.
El tercer acontecimiento, en
apariencia, no tuvo nada que ver con los anteriores porque fue una lluvia
deseada y esperada que calmó el ambiente y los ánimos. Luego de dos días de
lluvia serena y pausada, el agua ya corría por las calles y avenidas, lavaba
las ruinas, las plazas, los vehículos, las casas incólumes. Arrastraba basura,
trapos, latas, envases de plástico, cadáveres de animales y más plástico. Al
cuarto día un viento leve acompaño la caída de agua, y una semana después era
un temporal, un verdadero diluvio arrastrado por ráfagas huracanadas. Lo último
que se vio pasar fueron los témpanos formados por grandes fardos de nylon
apelmazado.
Al comenzar el invierno, en una
ciudad hermosa, limpia, aséptica, distante varios kilómetros de la anterior,
comenzaron a aparecer tímidamente pequeños grupos.
Delgados, oscuros de tizne y
barro, movedizos. Iban cubriendo todos los resquicios, los portales, los
parques, las veredas. Nadie los escuchó, la gente de la ciudad pasaba a su lado
como si fueran invisibles.
Al sexto día empezó a llegar con el viento del oeste el zumbido de las
moscas
GERARDO PENNINI